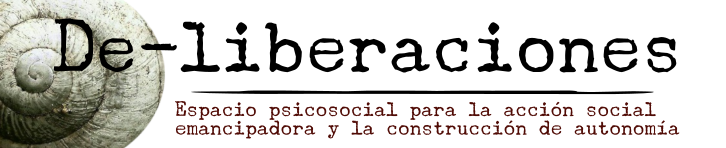Nuestras perspectivas de trabajo…
No somos ni de lejos, las únicas gentes en considerar que las prácticas y los conocimientos en que se basan y que se producen están situadas en contextos históricos, sociales y de poder y que, en consecuencia, es cuestión de intentar hacerse responsable de los lugares desde donde se actúa y de los efectos que se pretenden producir. Van a continuación algunas de las que más nos inspiraron…
Epistemologías feministas…
…nos enseñaron que el conocimiento está situado, que se mantiene y se ve envuelto en redes sociales, políticas, históricas, institucionales, de poder. Que el conocimiento no es el inocente producto de la aplicación de unas metodologías y tecnologías asépticas, sino que es construido activamente, surge de la práctica diaria de producir y de reproducir la vida de todos los días, cuenta con unos circuitos de producción y de distribución determinados, se inscribe en unas relaciones sociales determinantes históricamente específicas e inscritas en unas relaciones de poder (Haraway, 1995).
Es necesario entonces preguntarse: ¿quién define lo problemático? ¿qué se investiga, qué hacemos? ¿por parte de quién? ¿para quién? ¿qué se hará con el conocimiento obtenido desde lo que hemos hecho? ¿cuáles son sus objetivos? Es decir, la situación del conocimiento y de la acción nos remite a la irrenunciable necesidad de considerar la responsabilidad en torno a las utilidades y aplicaciones del saber que se crea, de los efectos de transformación que pueda facilitar.
Una responsabilidad a ejercer a partir de la posición desde la que se conoce y actúa; que responde ante el problema planteado, ante quienes lo definieron, y ante quienes tengan acceso a ese conocimiento o a sus efectos.
No albergamos muchas esperanzas de que el sistema dominante desarrolle unas formas de conocimiento y acción que, de manera amplia e intensa, permitan percibir las injusticias sociales de forma crítica, ni elaborar un conocimiento y unas alternativas en consecuencia. En algunas áreas como las que trabajamos, diríamos incluso que constituiría una ingenuidad esperar de agentes opresores un conocimiento de carácter liberador.
Interculturalidad
La filosofía intercultural, en la propuesta de Raúl Fornet-Betancourt, (2004) critica la epistemología eurocéntrica y colonial que ha dominado la producción académica y científica. Desde esta propuesta se valoran formas de conocimiento basadas en la memoria habitada y la experiencia vivida, frente a una lógica acumulativa y tecnocrática del saber. La noción de epistemicidio resulta central para entender cómo se han silenciado y deslegitimado los saberes de los pueblos oprimidos, incluyendo los saberes subalternos producidos en los márgenes del sistema de salud mental. Esta perspectiva aporta una dimensión ética y política al análisis, al reivindicar la pluralidad epistémica y la necesidad de una psicología verdaderamente intercultural y decolonial.
El diálogo intercultural insta a la lucha por las condiciones materiales que permiten la posiblidad del mismo. La lucha por esas condiciones materiales, y por tanto por evitar el sufrimiento que viene dado por la explotación o la injusticia, es una condición necesaria para la dignidad humana. En la vida como seres humanos, como parte intrínseca de nuestra experiencia humana en la existencia, vamos a encontrarnos inevitablemente con dolor y sufrimiento, pero hay mucho sufrimiento que es evitable; la política puede entenderse precisamente como las formas de organizarse colectivamente para evitar aquel sufrimiento evitable en el afrontamiento del dolor propio de la existencia. Por ejemplo, atención sanitaria pública de calidad, oportuna y gratuita ante la enfermedad.
Como comenta Raúl Fornet-Betancourt (2017) “la perspectiva intercultural critica, ciertamente, a la ciencia moderna europea. Pero debe quedar claro que no la critica porque sea moderna ni porque sea europea. Al contrario, el propósito fundamental de la crítica intercultural está en mostrar que la ciencia moderna europea hoy hegemónica es deficitaria en las tres dimensiones que le dan nombre, esto es, la verdadera intención de la crítica intercultural es mostrar que, como ciencia, es pobre; que, como ciencia, es excluyente, y que, como europea, es reduccionista”.
Las ciencias investidas socialmente con la autoridad para atender el sufrimiento psíquico, la psiquiatría y la psicología, en sus actuales formas hegemónicas y dominantes, parten de presupuestos mecanicistas, positivistas, biologicistas, de manera que niegan cualquier posibilidad de conocimiento útil que no quepa dentro de la falacia cienticifista, e instala así unas formas verticales de relación de poder en que las personas que sufren pueden ser despojadas de la soberanía sobre su sufrimiento. Entendemos que hemos de aprender de forma recíproca unxs de otrxs, de forma conjunta y en igualdad, teniendo en cuenta aquello que nos hace diferentes y cuál es la asimetría de poder existente entre quienes dialogan.
Psicología de la liberación
¿Nos hemos preguntado alguna vez seriamente cómo se ven los procesos psico-sociales desde la vertiente del dominado en lugar de verlos desde la vertiente del dominador? ¿Hemos intentado plantear la Psicología educativa desde el analfabeto, la Psicología laboral desde el desempleado, la Psicología clínica desde el marginado?
(Martín-Baró, 1986)
Ignacio Martín Baró es ampliamente reconocido como el iniciador de la Psicología de la Liberación. Desarrolló sus propuestas inmerso en la guerra en El Salvador. Promovió redes y esfuerzos colectivos en los campos de la salud mental, de la opinión pública, y de los derechos humanos. En 1986, publicó un artículo clave, Hacia una psicología de la Liberación, en donde planteó una serie de ideas principales. Sus propuestas prácticas y comprometidas con las mayorías populares tuvieron en pocos años una gran repercusión en América Latina, pero no pudo continuar su labor. Fue asesinado el 16 de noviembre de 1989, junto a otros seis sacerdotes jesuitas, una trabajadora y su hija en la Universidad Centroamericana (UCA), por miembros del batallón Atlacatl del ejército salvadoreño. En septiembre de 2020, uno de los responsables de la masacre fue condenado por un tribunal español en virtud de principios de Justicia Universal (Benedicto et. Al, 2020)
Martín-Baró consideraba que las preocupaciones de quienes ejercían las ciencias sociales no debían ser tanto la explicación del mundo como su transformación, y que en ese sentido, la psicología debía hacer algo que contribuyera significativamente a dar respuesta a los problemas cruciales de las gentes. En ese sentido, Martín-Baró (1986) afirmaba que .”si la necesidad objetiva más perentoria de las mayoría latinoamericanas la constituye su liberación histórica de unas estructuras sociales que les mantienen oprimidas, hacia esa área debe enfocar su preocupación y su esfuerzo la Psicología”.
Asimismo, estimaba que ”el psicólogo ha intentado insertarse en los procesos sociales desde las instancias de control. La pretendida asepsia científica ha sido, en la práctica, un aceptar la perspectiva de quien tiene el poder y un actuar desde quien domina”.. No hay punto neutral y la primera pregunta que la sociedad planteará a la psicología social será la de las prioridades, la de su situación en esas relaciones de poder.
Creemos que los procesos socio-políticos son parte necesaria para el trabajo de la psicología social, para un trabajo de transformación social en favor de un desarrollo humanizador e integral de los seres humanos y de liberación de estructuras opresoras, no en favor de procesos de deshumanización necesarios para el desarrollo de la guerra o para el mantenimiento de estructuras opresoras de un orden social injusto.
Así, entendemos que se hace necesaria una confrontación crítica, decidida y clara con las fuerzas estructurales que provocan y mantienen la opresión y la explotación y hacer psicología social involucrándose en una nueva praxis transformadora, política por tanto, que tenga en cuenta no sólo lo que es, sino lo que puede ser y lo que queremos que sea. Una nueva praxis con una nueva perspectiva a surgir desde abajo, desde las propias mayorías populares oprimidas; una nueva perspectiva que conduzca a una nueva praxis.
La nueva perspectiva y la nueva praxis que propone Martín Baró implican dejar atrás el papel de superioridad de “profesionales”, con sus saberes, esquemas, proyectos y dinero. Quienes ejerzan la psicología habrán de transformarse a sí mismxs para trabajar mano a mano, en igualdad, de manera comprometida, con los grupos populares, como integrantes de los mismos que son, como trabajadorxs, e insertarse en los procesos sociales desde quienes sufren la dominación y no desde las instancias de control, como había venido siendo habitual.
Planteamos un enfoque psicosocial que trata de ayudar a entender los comportamientos, emociones y pensamientos de las personas, los grupos, las comunidades, los pueblos o las sociedades, sin aislarlos del contexto general – político, social, económico, cultural, situacional, histórico – en que actúan, desde el lugar situado que también nosotrxs ocupamos. Es un enfoque de vocación práctica, quiere conducir a una acción más efectiva en la consecución de los objetivos que se proponen las personas y comunidades con quienes trabajamos, en el afrontamiento del daño psicosocial, en la defensa de sus derechos. Trabajamos al lado de la gente, en términos de igualdad en la relación de poder, como gentes que también somos, y desde ahí surge la necesidad de plantearse quién define lo problemático; esto supone un cuestionamiento de los modelos de trabajo hegemónicos, de sus enfoques terapéuticos; entendemos la dignidad como la primera necesidad; nos enfocamos en las situaciones, no en la condición de las personas; en la prevención de las causas y no sólo en el enfrentamiento de las consecuencias; reconocemos la fuerza de las propias gentes y de las formas de apoyo mutuo.
Las disciplinas psi, la historia, la memoria…
Martín-Baró (1979), en torno al primer centenario de la psicología, señalaba que a la psicología le quedaban muchas tareas por acometer, y que quizás la más urgente era tomar conciencia de sí misma, de su historia, y de la historia de aquellos de quienes pretende hablar.
La psicología tiene ella misma una historia y está situada en un contexto histórico de la que es producto y que, a la vez, contribuye a producir; es necesario conocer esos marcos históricos para poder hacerse responsable del quehacer de la psicología en el mundo que se desea construir. En ese sentido, Adorno (1967/1973) alertaba que la educación después de Auschwitz había de ser de otra manera; la memoria de lo sucedido se convertía en condición de pensamiento para evitar que la historia volviera a repetirse: era necesario mirar al pasado, no como un objeto inerte, sino activamente, desde el presente, informando al futuro que se quería proyectar. Benjamin (1942/2005) reflexionaba sobre las relaciones entre la labor de los historiadores y la empatía con los vencedores o las víctimas, y señalaba al historiador la necesidad de pasar a la historia el cepillo a contrapelo. La historia también debe ser contada desde los vencidos.
Agamben (1995/1986) señala que el campo de concentración, fundado en el estado de excepción, aparece como el paradigma oculto del espacio político de la modernidad, como insuperado espacio biopolítico cuyas metamorfosis y disfraces tendremos que aprender a reconocer.
Consideramos que es necesario realizar ese reconocimiento en las diversas dimensiones, materiales, y significativas, en la historia, en la vida presente del propio país, del propio vivir. Y también en la psicología, y en el afrontamiento del sufrimiento psicosocial.
En términos de Derrida (1995), diríamos que, en este estado en que vivimos (Estado español), la violencia realizativa fundadora de la verdad pública y dominante que permite el sedimento de lo social fue establecida en el levantamiento fascista de 1936, los cuarenta años de dictadura que le siguieron y su transición gatopardista al régimen actual.
Personajes como el psiquiatra franquista Vallejo Nágera 1 se aparecen como elementos fractales que muestran el férreo control y permanencia de un saber-poder que se extendió, transversal e históricamente, por la vida de una población, hasta nuestros días. Disponiendo de la vida y la muerte, disciplinando multitud de cuerpos, acondicionando un medio, creando y sedimentando subjetividades en lo social, hasta establecer un conjunto que se reproduce inadvertido, normalizado, banalizado. Así, cabe entender la extensión de esas tramas biopolíticas en que se insertó la psicología hasta nuestro presente.
Benjamin (1942/2005, p. 23) señalaba que “no hay documento de cultura que no sea a la vez un documento de barbarie”, una barbarie que también afectaría a los procesos de transmisión a través de los cuales los unos lo heredarían de los otros; sin embargo, tal continuidad no remitiría a un orden natural inescapable, y por ello planteaba apartarse de esa barbarie en la medida de lo posible, cepillar la historia a contrapelo. En ese sentido, retomamos también a Castoriadis (1986/1998) cuando enfatiza “el hecho fundamental de que la historia humana es creación” (p. 116) y subraya la responsabilidad de los seres humanos en esa creación: “gracias al empuje en el pasado/presente de la sociedad habita un porvenir que está siempre por hacer” (Castoriadis, 1990). Y es que toda sociedad se proyecta en un porvenir incierto, cuya creación se realiza en el presente, en base al modelado que ese presente, a partir de su imaginario, realiza del pasado y que, a la vez, constituirá una re-interpretación constante de lo que se está creando (Castoriadis, 1990). Consideramos que tales reflexiones pueden aplicarse cabalmente a la psicología, tanto a su historia, como a la creación y construcción responsable de su porvenir.
Sería pues conveniente considerar responsablemente estas tramas de la historia en el quehacer cotidiano de la psicología,, en su aportación a los significados que nos instituyen como sociedad. Para Adorno, después de Auschwitz, la educación no podía ser la misma. La psicología en el Estado español tampoco debiera ser la misma, después de los campos de concentración franquistas.
Politizar el sufrimiento….
Vivimos tiempos en que las condiciones sociales producen un intenso y extenso sufrimiento psicosocial; en los últimos años el tema aparece con frecuencia en el debate público en términos de «salud mental«.
Sin embargo, desde las perspectivas hegemónicas en psicología y psiquiatría se pretende acotar en el individuo el origen de las problemáticas, reduciendo las alternativas de afrontamiento a la interioridad y la biología de las personas, sin apenas consideración del enorme peso que en ese sufrimiento tiene el contexto de relaciones sociales, económicas, políticas, históricas y de poder. De esta manera, se contribuye a mantener un orden social injusto que sigue produciendo sufrimiento evitable a las personas, las comunidades y los pueblos. El actual sistema dominante de relaciones económicas y sociales es el capitalismo. Y por eso mismo, el lugar fundamental de nuestras memorias.
Cuando defendemos la necesidad de politizar el sufrimiento psicosocial nos referimos a que es indispensable reconocer el malestar como inmerso en el contexto de relaciones sociales dominantes, construidas históricamente, y en consecuencia, construir alternativas de afrontamiento que reconozcan que el origen de numerosos problemas y daños que se producen en las personas se encuentran, en gran medida, también, en unas relaciones sociales dañadas y dañinas, que no reconocen ni respetan, en su necesaria plenitud, la dignidad de todo ser humano; y que, por tanto, es necesario ajustar, hacer más justas, esas formas de relación social, redimiendo el pasado en el presente hacia un futuro que haga justicia a las víctimas de la historia.
Notas
1 El nombre de Vallejo Nágera (VN) ha sido asociado, popularmente, al de otro conocido médico militar que experimentó con prisioneros de campos de concentración, el oficial nazi Josef Mengele (Maestre, 2014, 2 de marzo). La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (2006), en su recomendación 1736 sobre la necesidad de condena internacional del régimen de Franco, señalaba entre sus argumentos los experimentos en busca del “gen rojo” de VN sobre los prisioneros de las Brigadas Internacionales, calificándolos como uno de los primeros intentos sistemáticos de poner la psiquiatría al servicio de una ideología. Esta recomendación se recoge en los procedimientos judiciales iniciados en España y en Argentina contra los crímenes del franquismo. Sin embargo, VN sigue teniendo calles y plazas dedicadas hasta en el mismo centro de la capital del país, pese a que la ley de Memoria de 2007 obliga la retirada de placas, objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil o de la represión de la dictadura (Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, 2011, 18 de julio). Palerm (2013) señalaba lo insólito de que, después de casi cuarenta años de muerto el dictador Franco, “ninguna institución o Academia española considere entre sus competencias la acción de desenmascarar semejantes tropelías pseudocientíficas cometidas por un criminal de guerra. Se diría que, a nivel científico, a un franquismo sucede otro franquismo, con gran desparpajo”.
Bibliografía.
assfsdaf